Sermón de S. Juan Crisóstomo.
Hom. 60 al pueblo de Antioquía.
Puesto que el Verbo dijo: “Este es mi cuerpo”, aceptemos sus palabras, creamos en ellas y contemplémosle con los ojos del espíritu. Porque Jesucristo no nos dio nada sensible, sino que, bajo cosas sensibles, nos lo dio todo a entender. Lo mismo hay que decir del bautismo, en el cual, por una cosa enteramente sensible, el agua, se nos confiere el don; espiritual es la cosa realizada, a saber, la regeneración y la renovación. Si no tuvieras cuerpo, nada corporal habría en los dones que Dios te hace; mas porque el alma está unida al cuerpo, te da lo espiritual por medio de lo sensible. ¡Cuántos hay actualmente que dicen: Quisiera verlo a Él mismo, su rostro, su vestido, su calzado! Pues bien le ves, le tocas, le comes. Deseas ver su vestido; mas helo ahí a Él mismo, permitiéndote, no solamente verle sino también tocarle, comerle y recibirle dentro de ti mismo.
Nadie, pues, se acerque con repugnancia o con indiferencia; lléguense todos a Él ardiendo en amor, llenos de fervor y de celo. Si los judíos comían de pie el cordero pascual, calzados, empuñando el bastón con presura, ¡con cuánta mayor razón debes practicar aquí la vigilancia! Los judíos estaban entonces a punto de pasar de Egipto a Palestina; por ello, adoptaban la actitud de viajeros. Pero tú debes emigrar al cielo; por lo cual debes velar siempre, pensando cuán grande es el suplicio que amenaza a los que reciben indignamente el cuerpo del Señor. Piensa en tu propia indignación contra el que traicionó y los que crucificaron al Salvador; procura, pues, por tu parte, no hacerte reo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Aquellos desventurados dieron la muerte al santísimo cuerpo del Señor, y tú lo recibes con el alma impura, después de tantos beneficios como te ha otorgado. No contento con hacerse hombre, con verse abofeteado, crucificado, el Hijo de Dios quiso además unirse a nosotros, de tal suerte que nos convertimos en un mismo cuerpo con Él, no solamente por la fe, sino efectivamente y en realidad.
¿Quién, pues, debe ser más puro que el participante de semejante sacrificio? ¿Qué rayo de sol no deberá ceder en esplendor a la mano que distribuye esta carne, a la boca que se llena de ese fuego espiritual, a la lengua que se enrojece con esa terrible sangre? Piensa en el gran honor que recibes y en la mesa de que participas. Aquello que los ángeles miran con temblor, aquello cuyo radiante esplendor no pueden resistir, lo convertimos en alimento nuestro, nos unimos a ello, y llegamos a formar con Jesucristo un solo cuerpo y una sola carne. ¿Quién podrá contar las obras del poder del Señor, ni pregonar todas sus alabanzas? ¿Qué pastor dio jamás su sangre para alimentar a sus ovejas? ¿Qué digo, un pastor? Hay muchas madres que entregan a nodrizas extrañas los hijos que acaban de dar al mundo; pero Jesucristo no procede así; nos alimenta por sí mismo con su propia sangre, nos incorpora absolutamente a Él.
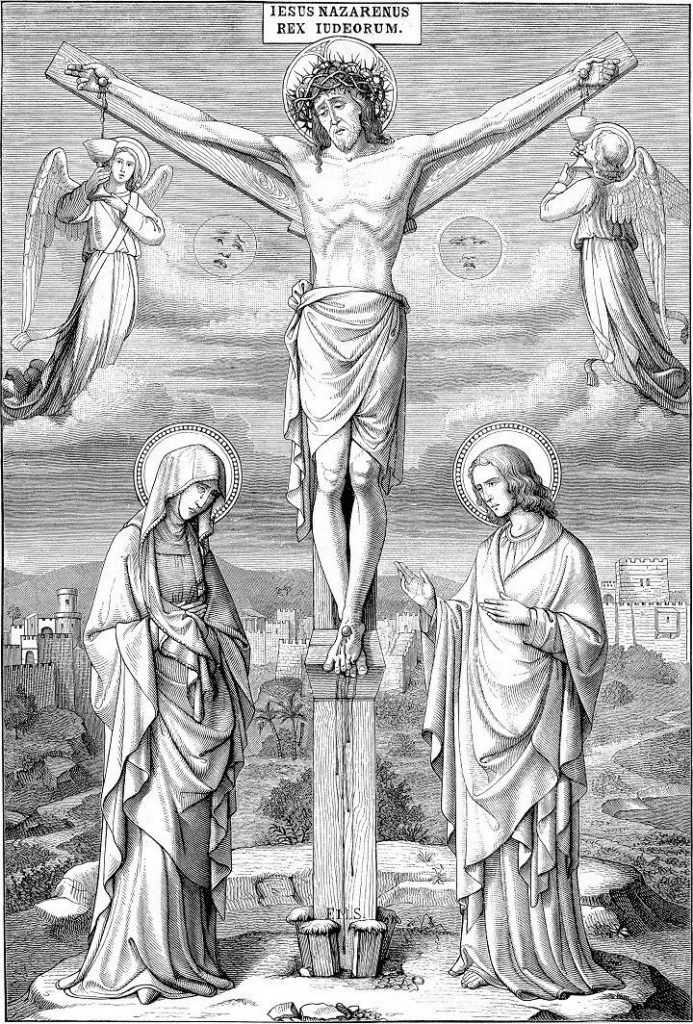
Sermón de San Juan Crisóstomo
Hom. 61 al pueblo de Antioquía
Es necesario, amados míos, aprender a conocer la maravilla de nuestros sagrados Misterios, lo que es, su fin y su utilidad. “Nosotros, se ha dicho, llegamos a constituir con él un solo cuerpo, somos miembros suyos, formados de su carne y de sus huesos”. Nosotros, que somos iniciados, observemos lo que se ha dicho. A fin, pues, de llegar a serlo, no sólo por la caridad, sino en la realidad misma, unámonos íntimamente a esta carne, lo que se logra mediante el alimento que Jesucristo nos dio, queriendo mostrarnos el ardiente amor que nos tiene. Porque Él mismo se unió a nosotros, confundió su cuerpo con el nuestro, de manera que somos una sola cosa con Él, del propio modo que lo es un cuerpo unido a su cabeza; tal es el caso de los que aman ardientemente.
Levantémonos, pues, de esta mesa como leones respirando fuego, mostrándonos terribles contra el demonio, y con la mente fija en aquel que es nuestra Cabeza, y en el amor que siente por nosotros. A veces confían los padres sus hijos a otros para que los alimenten; Yo, dice Jesucristo, no obro así, sino que hago de mi carne un alimento, me doy Yo mismo a vosotros en comida, deseando que todos seáis generosos, inspirándoos la óptima esperanza de las cosas futuras. En efecto, Yo, que me he entregado aquí a vosotros, lo haré mucho más en lo por venir. He querido convertirme en hermano vuestro, he tomado vuestra carne y vuestra sangre, por vosotros; os entrego a mi vez esta carne misma y esta sangre, por las cuales me he convertido en vuestro prójimo.
Estando, pues, en posesión de semejantes bienes, velemos por nosotros, amadísimos hermanos; y cuando estemos a punto de pronunciar una palabra inconveniente, o nos sintamos arrebatados por la cólera, o por cualquier otro vicio, consideremos los grandes bienes de que hemos sido hechos dignos, y reprima esta reflexión nuestros movimientos irracionales. Cuantas veces, pues, participemos de este cuerpo, cuantas veces gustemos esta sangre, acordémonos que quien entra en nosotros es el mismo a quien los ángeles adoran, sentado en lo más alto de los cielos a la diestra invencible del Padre. ¡Ay de nosotros! A pesar de habernos Jesús preparado tantos caminos para salvarnos, de habernos convertido en cuerpo suyo, y de habernos comunicado su mismo cuerpo, nada de esto nos aparta del mal.


