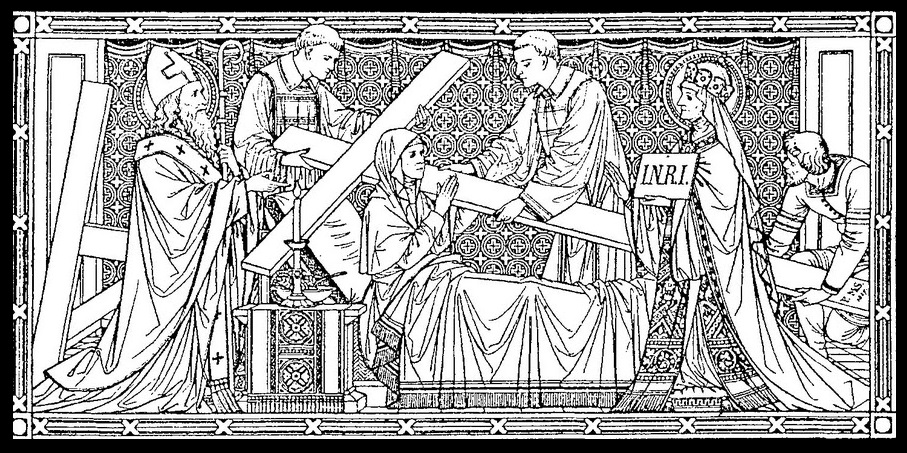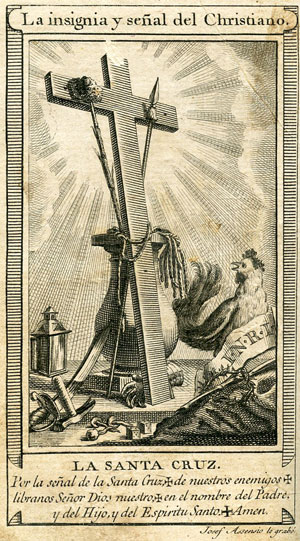ANACORETA Y CONFESOR (1417 –
1487)
EL bienaventurado Nicolas, cuyo apellido aleman de Flue corresponde en castellano al de ≪la Roca≫, nacio el 21 de marzo del ano 1417 en un pueblo de Suiza, llamado Sachseln, perteneciente al canton catolico de Unterwad.
Era su familia una de las mas
nobles y antiguas del pais, distinguida entre los suizos en el dilatado espacio
de mas de cuatrocientos anos, no solo por una especie de bondad, que era como
hereditaria en ella, sino por el desempeño de los primeros cargos de la nación,
entre los cuales se hallaba el de juez y consejero superior.
Nicolas dejo de ser niño tan
presto, que parecía haberse anticipado la piedad a la razón, asi como la razón
a la edad. Notose desde luego en el un juicio tan maduro, un entendimiento tan
claro y una prudencia tan superior a sus anos que se creyó, había logrado el
uso libre de la razón antes de salir de la cuna, contra las reglas ordinarias
de la naturaleza.
A vista de tan felices
disposiciones para la virtud, se dedicaron sus padres con particular cuidado a
educarle en los piadosos principios de la religión; pero su bella índole no
había menester muchos preceptos. Nicolás solo hallaba gusto en hacer oración y
leer vidas de Santos.
Frutos bellos de su inocencia
fueron la sinceridad, la modestia y el candor; rendido siempre a sus padres, no
tenia mas voluntad que la suya. Aunque era de complexión débil y de un genio
extraordinariamente apacible para los demás, comenzó muy presto a ser duro y
riguroso para consigo. Movido del ejemplo de su patrón San Nicolás, ayunaba
regularmente cuatro veces a la semana y mortificaba su delicado cuerpecillo con
otras muchas penitencias.
En aquellos tiempos las riquezas
de Suiza consistían principalmente en ganados, granjas, pastos y dehesas; por
lo que era ordinario que los jóvenes e incluso los hijos de familias acomodadas
y ricas se ocuparon en el inocente oficio de pastores. El grande amor que
nuestro Nicolás profesaba a la soledad y a la oración, le hacia hallar todas
sus delicias en el apartamiento, y hubiera tomado este apacible oficio si la
total subordinación a .la voluntad de sus padres no sirviese de estorbo a la
ejecución de un intento tan conforme a su inclinación y genio. La vista de los
campos le inspiraba tanto amor al desierto, que desde luego se hubiera retirado
a el; pero quería el Señor que Nicolas fuese modelo de perfectos cristianos en
diferentes estados.
CONTRAE MATRIMONIO
No obstante el deseo que tenia de
mantenerse en el estado del celibato, Nicolás se vio precisado a sacrificar su
natural repugnancia en obsequio de la obediencia y, por condescender con sus
padres, consintió en contraer matrimonio con una virtuosa doncella, llamada
Dorotea; y, como era Dios el autor de esta dichosa boda, ni la unión pudo ser
mas estrecha ni el matrimonio mas feliz. Se pegaron presto a Dorotea todas las virtuosas
inclinaciones y todos los devotos ejercicios de su esposo; y por el arreglo de
las costumbres, las obras de caridad, la concordia- de las voluntades, el buen
régimen y la modestia de la familia, aquel hogar parecía una casa religiosa.
Nicolás, sin aflojar en sus penitencias ordinarias, iba creciendo cada dia en
devoción.
Levantabase regularmente a media
noche y pasaba en oracion mas de dos horas. Encendiase mas y mas por instantes
la tierna devocion que profesaba a la Santísima Virgen, devoción que parecía
ser en el como otra naturaleza, pues era muy rara la conversación en que no
hablara, como hombre verdaderamente arrebatado, de las excelencias, del poder y
de la bondad de esta tiernisima Madre. Traía continuamente en la mano el
rosario, que rezaba muchas veces cada dia, siendo esta la devoción de su cariño
y la que llenaba todos los espacios que le dejaban libres las demás ocupaciones.
Su confianza en la soberana Reina de los Angeles era absoluta, y aun se dice
que muchas veces en el decurso de su vida recibió la visita de esta celestial
Señora.
Le favoreció el Señor con diez
hijos, cinco varones y cinco hembras. A todos dio con sus instrucciones y
ejemplos tan bella educación, que tuvo el consuelo de dejarlos herederos, mas
de un rico tesoro espiritual que de bienes materiales. Juan, su primogénito, y
Gauterio, el tercero de sus hijos, fueron sucesivamente gobernadores del canton
y desempeñaron con honor este empleo. Nicolás, el menor de todos, fue uno de
los mas ejemplares sacerdotes de su tiempo; y toda aquella santa familia
acredito la eminente virtud de su bienaventurado padre.
SOLDADO Y HOMBRE DE ESTADO
Por las leyes del país se vio
obligado Nicolás a prestar servicio de armas por algún tiempo; y pareció que la
divina Providencia le había conducido al ejercito para contener las licencias
de los soldados y dar a todos raros ejemplos de perfección cristiana. Un día,
queriendo sus conciudadanos quemar el convento de Caterinental, en el que se
había refugiado la tropa enemiga, Nicolás se opuso enérgicamente; —Hermanos
—les dijo—, no mancheis con la crueldad la victoria que Dios os ha hecho
conseguir. Gracias a su intervención se salvo el convento.
Era naturalmente esforzado, intrépido
y excelente oficial. Quisieron premiar sus virtudes y servicios y le eligieron
juez y consejero superior, a pesar de su resistencia. Desempeño ambos cargos
durante diecinueve anos, cumpliendo fielmente sus obligaciones.
Estas elevadas funciones no le
impedían atender a la salvación de su alma. Su oración habitual, que se ha
hecho celebre y popular en los cantones suizos, era la siguiente: “Señor y Dios
mío, quitad de mi todo lo que me impide ir a Vos. Señor y Dios mío, concededme
todo lo que me pueda llevar hacia Vos. Señor y Dios mío, haced que no haya en
mi nada que no sea vuestro y que me entregue a Vos por completo.”
Esta vida, aunque tan ajustada,
no le satisfacía y suspiraba continuamente por la soledad. A la edad de cincuenta
anos, hallándose sumido en profunda meditación, oyó una voz que le decía: “¿Nicolás,
por que te inquietas? No te preocupes mas que de hacer la voluntad de Dios y no
confíes en tus propias fuerzas. No hay nada mas agradable a Dios que servirle con
abandono y buena voluntad.”
Poco después oyó una voz interior
que le decía: “Abandona
todo lo que amas y Dios mismo cuidara de ti”.
Comprendió que Dios le pedía que
abandonase a su mujer, a sus hijos, su casa y cuanto poseía, como en otro
tiempo hicieron los Apóstoles, para servir a Jesús. Tuvo que sostener largo y
penoso combate, pero al fin triunfo la gracia, y tomo la inquebrantable resolución
de abandonarlo todo para seguir el llamamiento divino.
Desde luego solicito el
consentimiento de su esposa. Esta oro, pidió consejo a amigos ilustrados y por
ultimo accedió. La mayor parte de los hijos estaban ya criados, y en cuanto a
los mas jóvenes la madre prometió educarlos en la doctrina cristiana.
SE DESPIDE DE SU MUJER Y DE SUS
HIJOS PARA RETIRARSE A LA SOLEDAD
Una vez arreglados todos sus
negocios, despidiose de su mujer y de sus hijos, les declaro cuan de corazón
les agradecía el cariño que le habían profesado y se alejo descalzo, vestido
con una larga tunica de tela burda y con un rosario en la mano; de esta suerte
salio de su patria, sin dinero y sin provisiones.
Llegado a Liestal —canton de
Basilea—, encontró a un piadoso campesino, al que dio cuenta de sus proyectos,
suplicándole de paso que le indicase un lugar desierto donde pudiese vivir
desconocido y ocuparse únicamente de su salvación. Admirose en gran manera el
campesino; pero al mismo tiempo hízole notar que si se alejaba tanto de su
tierra, podrían tomarle por fugitivo, vagabundo o delincuente. Lo entendió así
Nicolás, y resolvió tornarse al cantón de Unterwald.
Llegada la noche, quedose dormido
al raso. En medio de su sueno parecíale sentir un impulso irresistible que
venia del cielo y le impelía hacia su país.
Volvió, pues, a su patria y, en
medio de las tinieblas de la noche, paso silencioso y ligero por delante de su
casa, que encontró al paso, y bajo a un valle llamado Kuster, propiedad suya.
Allí estableció su morada bajo un enorme fresno en medio de malezas.
A los ocho días de estar alli,
unos cazadores lo descubrieron y dieron noticias suyas a Pedro de Flue, su
hermano. Este se encamino al sitio donde estaba y le rogó que, para no morir de
hambre ni de frio, volviese al seno de su familia. Nicolás le respondió:
—Has de saber, querido hermano,
que no moriré de hambre, pues desde hace once días no la he sentido. Tampoco
tengo sed ni frio; Dios me sostiene y no tengo motivo para abandonar estos
lugares.
Sin embargo, menudearon tanto las
visitas que se vio precisado a buscar un sitio mas oculto. Era una boca o una
oscura caverna abierta en una escarpada roca, cubierta toda de espinas, de
piedras y de cascajo, que le servían de lecho. También allí afluyeron piadosos
peregrinos, que le edificaron una cabaña de ramas y cortezas de árboles. En
ella pasaba los días y las noches, sin tomar alimento, consagrado a la oración
y meditación de las verdades celestiales.
SE HACE ERMITANO Y VIVE
DIECINUEVE ANOS SIN MAS ALIMENTO QUE LA SAGRADA EUCARISTIA
Así transcurrió un ano entero,
cuando de pronto surgió la sospecha de que alguien le llevaba secretamente de comer.
Algunos funcionarios del Gobierno observaron largo tiempo y con minuciosidad
los alrededores de su cabaña; pero pudieron convencerse de que el piadoso
ermitaño no tomaba otro alimento que la Sagrada Eucaristía, único sostén de su
existencia. Todos quedaron maravillados.
El obispo de Constanza, para
cerciorarse del milagro, envió a su Vicario general, el cual pregunto al
ermitaño cual era la mayor virtud. Nicolás respondió: “La obediencia”.
Entonces el Vicario puso ante el pan y vino y le mando comer y beber. Obedeció
el ermitaño, pero inmediatamente se sintió acometido de tan violentos calambres
de estomago que se temió por su vida. Desde aquel momento no le volvieron a
incomodar, persuadidos como estaban de que Dios le sostenía sin necesidad de
alimento.
En esta cabaña no paso Nicolás
mas que un ano, pues creciendo cada día el concurso y devoción de los pueblos,
sus conciudadanos le edificaron una celda de piedra y una capilla a la que la
piedad de los archiduques de Austria asigno las necesarias rentas, así para su
conservación como para la manutención del capellán que la servia.
Diecinueve años y medio vivió
solo en aquella celda, sin mas alimento que la Sagrada Eucaristía, que recibía
cada mes y todos los días festivos de manos del sacerdote que estaba consagrado
al servicio de su capilla.
Cerca de su celda vivía un
piadoso ermitaño llamado Ulrico, noble bávaro que, atraído por la reputación de
las virtudes de Nicolás, había acudido con el fin de imitar su genero de vida.
Ulrico visitaba con frecuencia a Nicolás y tenia con el santos coloquios.
La devoción de los fieles pudo
mas que la humildad del siervo de Dios; y así no se pudo negar a hacerles
algunas platicas espirituales, que reformaron luego las costumbres, hicieron
grandes conversiones y fueron seguidas de muchas maravillas.
A una hora determinada Nicolás
hablaba a los peregrinos que venían; de todas partes a visitarle. Un día se
presentaron su esposa y sus hijos: las palabras del esposo y del padre les
edificaron y conmovieron cuanto se puede pensar.
ANUNCIA QUE EL LUJO CIERRA LA
PUERTA DEL CIELO
Cierto día fue a visitarle una
señora con su nuera espléndidamente ataviada. El Santo miro a la joven como
quien esta preocupado y le dijo:
—Si lleváis semejantes trajes por
vanidad, tened entendido que aunque estuvieseis ya en el paraíso, seríais arrojada
de el, y, si acostumbráis a vuestros hijos, que serán numerosos, a gastar este
lujo, no veréis nunca el rostro de Dios.
Y añadió:
—Vuestros hijos os darán mucho
que hacer; y, si algún día para ponerlos en paz tenéis que echar mano de un
tizón ardiendo, acordaos entonces de lo que ahora os digo.
Esta mujer fue madre de once
hijos y la profecía de Nicolás relativa al tizón se cumplió exactamente.
Otro día se presento al Santo un
joven vestido muy a la moda y le pregunto en tono de broma si le gustaba el
traje. Nicolás respondió:
—Cuando el corazón y los
sentimientos son buenos, todo es bueno; sin embargo, mas te valdría atenerte a
la sencillez de nuestro traje nacional.
SALVA LA INDEPENDENCIA DE SU PATRIA
Su profunda sabiduría y prudencia
le habían conquistado la confianza de las autoridades, que le pedían siempre
consejo en los asuntos importantes.
En 1476 y 1477 los suizos se
cubrieron de gloria derrotando al duque de Borgoña en Grandson, Morat y Nancy;
pero no tardaron en surgir entre ellos disentimientos y rivalidades con motivo
de la distribución del botín y de la admisión de las ciudades de Friburgo y
Soleura en la Confederación.
Tras empeñados e inútiles
debates, iban a retirarse los diputados con el corazón lleno de odio y con
amenazas de venganza y represalias. Todo hacia presagiar una guerra civil.
Pensaron entonces en Nicolás, el
cual acudió a Stans vestido de una pobre tunica de color oscuro que le llegaba
a los talones; iba con los pies descalzos y la cabeza descubierta, apoyándose
con una mano en un palo y llevando en la otra un rosario.
Al presentarse el santo anciano
ante la asamblea, todos se levantaron e inclinaron con respeto. Tomo la palabra
y, en un discurso lleno de sencillez, de fe, de emoción y de patriotismo, hizo
oír a sus compatriotas el lenguaje de la justicia, del desinterés, de la
caridad cristiana, de la concordia y de la paz. La gracia de Dios acompañaba al
santo anacoreta y en una hora quedaron allanadas todas las dificultades. No era
fácil resistir a la voz de un hombre a quien Dios favorecía tan extraordinariamente
con el don de profecía y de milagros.
Se admitieron en la Confederación
los cantones de Friburgo y Soleura, se confirmaron y completaron con nuevas
bases los antiguos tratados de alianza, se repartió el botín de las
expediciones militares proporcionalmente al numero de soldados alistados por
cada cantón, y se adoptaron las disposiciones que parecieron mas prudentes para
lograr la pacificación de los cantones y el mantenimiento del orden publico. El
jubilo fue universal. “El motivo no podía ser mas justo: allí los confederados
habían salvado a su patria de los enemigos extranjeros, mientras que aquí la
salvaron de sus propias pasiones.”
El verdadero libertador que les
había hecho conseguir esta victoria sobre si mismos era el pobre ermitaño
Nicolás; pero ya no se hallaba en Stans, porque la misma noche de su triunfo,
esquivando las felicitaciones, había regresado humildemente a su apacible
retiro. Ahí vivió aun seis anos en medio de la mayor santidad.
ENFERMEDAD Y MUERTE
Por fin, Dios le envío una
enfermedad tan aguda, que le hacia retorcerse en el lecho en medio de
sufrimientos indecibles. Este martirio duro ocho días y ocho noches sin
quebrantar en lo mas mínimo su paciencia.
Exhortaba a los que iban a verle
a vivir de modo que su conciencia no temiese la muerte:
—La muerte es terrible —decía—;
pero es mucho mas terrible caer en las manos del Dios vivo.
Mientras tanto, se calmaron
bastante sus dolores y pidió la Extremaunción y el Cuerpo adorable del
Salvador, que recibió con fervor admirable. Cerca del moribundo estaban su fiel
compañero fray Ulrico y su amigo el cura de Stans; por ultimo, acudieron la piadosa
esposa y los hijos del solitario para recibir sus ultimas recomendaciones y
darle el postrer adiós.
Nicolás de Flue dio gracias a
Dios por todos los beneficios que le había dispensado, hizo un esfuerzo para
practicar el ultimo acto de adoración enla tierra y murió con la muerte
de los justos el 21 de marzo de 1487
a lossetenta de su edad, después de haber pasado
veinte en el desierto. Toda Suiza le lloro como a un padre y el la sigue
protegiendo desdeel cielo.
Quiera el Señor que sus oraciones
logren reducir de nuevo a todos los habitantes de los cantones a la santa fe de
sus padres, a la fe de los valientes que fundaron la independencia de Suiza,
mediante la cual se puede conquistar no solo la patria terrena, sino también la
patria eterna del cielo.
El día siguiente al de su felicísimo
transito, fue llevado el santo cadáver con extraordinaria pompa a la iglesia de
Sachseln, donde se le dio sepultura. Los muchos milagros que sin tardar comenzó
a obrar el Señor en su sepulcro, le merecieron la veneración publica de todos
los cantones y pronto fue celebre en Alemania, en los Países Bajos y en
Francia.
El año de 1538 fue solemnemente
levantado de la tierra su sagrado cuerpo por el obispo de Lausana y colocado en
un magnifico relicario. Día a día fue creciendo el concurso de los pueblos,
especialmente desde que la Silla Apostólica aprobó y autorizo su culto.
En dicho relicario se ven, entre
otros adornos, condecoraciones de Ordenes Militares, testimonio del valor de
nuestro héroe y de sus descendientes, que han tenido a gloria juntar la suya
con la de su ilustre antepasado.
El 21 de marzo de 1887 celebro la
Republica suiza el cuarto centenario de la gloriosa muerte del Santo. Dos anos
antes, el gobierno y el clero de Obwalden habían empezado los preparativos para
tan extraordinaria solemnidad religiosa y nacional.
Fue canonizado por Su Santidad Pio XII , en mayo de 1947.
(De las Vidas de los Santos de Butler)